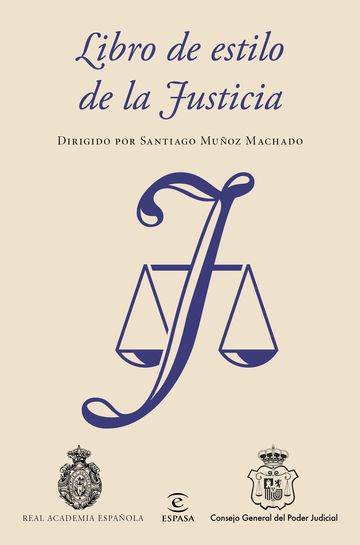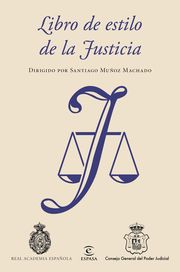Una obra clave para impulsar la correcta y diáfana utilización del lenguaje jurídico por parte de los jueces, abogados y magistrados españoles. El Libro de estilo de la Justicia pretende ayudar a jueces, abogados y tribunales al buen uso del español con indicaciones sobre normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes; utilización de términos de idiomas extranjeros, etc. Su objetivo es que nuestro lenguaje jurídico alcance la calidad, modernidad, rigor y comprensión que reclama la sociedad del siglo XXI.
El Libro de estilo de la Justicia ha sido concebido con el propósito de contribuir al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se crea y aplica. La obra surge gracias al acuerdo suscrito en 2014 entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Real Academia Española (RAE) para la preparación de textos destinados a mejorar la claridad del lenguaje jurídico. De hecho, es un complemento del primer fruto de ese convenio, el Diccionario del español jurídico (DEJ), publicado en abril de 2016 por la RAE y el CGPJ. Según advierte Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en el prólogo del Libro de estilo de la Justicia, esta publicación nace con «el deseo de superar algunos usos inadecuados del lenguaje, poniendo a disposición de jueces, abogados, procuradores, ciudadanos y administraciones, una herramienta moderna y de gran utilidad para procurar cierta homogeneización de la producción jurídica escrita». En opinión del director de la obra, el secretario de la RAE y jurista Santiago Muñoz Machado, «como los problemas de uso de la lengua con que se enfrentan los legisladores y las Administraciones públicas no son muy diferentes, el Libro de estilo de la Justicia se ha propuesto ser útil a todos los operadores jurídicos, cualquiera que sea el poder del Estado al que pertenezcan o con el que se relacionen». El libro de estilo de la Justicia, que tiene como académico responsable de la redacción a Salvador Gutiérrez Ordóñez y en el que también ha colaborado ?en la revisión de latinismos? el miembro de número de la RAE Juan Gil, «se apoya fundamentalmente en la doctrina establecida por la RAE, desarrollada a lo largo de sus trescientos años de trabajo, ampliada y adaptada aquí a las peculiaridades del lenguaje jurídico». Una buena parte de la obra, estructurada en tres bloques, está dedicada a intentar corregir los malos usos y equivocaciones corrientes en la organización de los párrafos, la utilización del género, el número, los latinismos o el régimen de las concordancias, a la vez que se alerta sobre los errores de construcción o anacolutos. Aparecen, unas tras otras, las reglas generales, pero siempre considerando sus aplicaciones y particularidades en el lenguaje jurídico. Están tratados los problemas semánticos, de significado y sentido; recordadas las reglas de acentuación gráfica, las concernientes a la unión y separación de palabras, el uso de la puntuación y de las mayúsculas, y la ortografía de las expresiones numéricas, entre otras muchas cuestiones. Se cierra esta parte con un capítulo sobre ortotipografía. Además, el Libro de estilo incluye un amplio vocabulario, con información normativa sobre el uso correcto de las palabras. Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial, Libro de estilo de la Justicia. Madrid: Espasa, 2017. Prólogo La suscripción, el 26 de noviembre de 2014, del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Real Academia Española (RAE) supuso el inicio de una inédita andadura para la Justicia española, pues con esta actuación se pretendía dotarla, por primera vez en su historia, de un Libro de estilo de la Justicia y de un Diccionario del español jurídico. Este último fue presentado el mes de abril de 2016 y ha agotado ya varias ediciones. Pocos meses después, el Libro de estilo de la Justicia es ya una realidad gracias al fructífero maridaje entre la prestigiosa autoridad de la RAE fraguada a lo largo de sus más de trescientos años de historia y la envidiable posición del CGPJ para impulsar una más diáfana utilización del lenguaje por parte de los jueces y magistrados españoles, en aras de una mayor claridad expositiva de su argumentación que, sin duda, cosechará múltiples benefi cios para la seguridad jurídica. Hay motivos para celebrar que este compendio de estilo colme con creces los objetivos que perseguía el acuerdo entre ambas instituciones, interesadas en que nuestro lenguaje jurídico alcance la calidad, modernidad, rigor y comprensión que reclama la sociedad del siglo XXI. La producción jurídica en España es monumental. Si reparamos solo en la actividad llevada a cabo en sede judicial, la cifra de 1 558 703 sentencias dictadas por los jueces y tribunales en el año 2015 ilustra por sí misma la trascendencia de disponer de unas pautas que faciliten al ciudadano su comprensión, dado que, a diferencia de un escritor de fi cción, el jurista no trabaja con personajes, sino que lo hace con personas, estando obligado a huir de imprecisiones, sobreentendidos o ambigüedades. En efecto, el ciudadano es el protagonista de la mayoría de las decisiones que se adoptan en el mundo jurídico, por lo que una sociedad avanzada, capaz de generar tan ingente cantidad de documentación, debe saber garantizar, al mismo tiempo, una comunicación fl uida con el consumidor de la justicia. XXIV La comprensión que un mensaje genera en su receptor es el indicio más efi ciente para valorar el éxito de cualquier comunicación, idea de la que nuestra Justicia no escapa. Comunicar con efi ciencia no depende del azar. Quizás, tenga algo que ver con la intuición, pero serán la experiencia y la refl exión las verdaderas guías de este proceso pues, como enseña Aristóteles, la excelencia más que un acto es un hábito. En la ceremonia de apertura del año judicial 2015-2016 centré mis refl exiones en torno a las señas de identidad del Tribunal Supremo del siglo XXI y enfaticé la importancia del lenguaje claro y comprensible como instrumento de una transparencia que, más allá de la idea de mera publicidad procesal, afi ance la confi anza del ciudadano en los tribunales. Destacadamente, puse de manifi esto que el Tribunal Supremo no puede ser el tribunal invisible, sin rostro, que denuncia Kafka en su conocida obra El proceso; al contrario, sus sentencias han de ser fácilmente comprensibles dada su extraordinaria repercusión y valor pedagógico. No en vano, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada como proposición no de ley por el pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, señalaba en su primera parte, bajo el título «Una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos», una serie de principios para alcanzarla. Entre ellos, contemplaba el reconocimiento del derecho del ciudadano a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Estos objetivos son también perceptibles a nivel internacional. Las recientes Recomendaciones para el lenguaje claro y comprensible para el dictado de resoluciones judiciales, aprobadas en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Panamá en septiembre de 2015, llegan a poner de manifi esto que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, lo que se relaciona con el derecho fundamental al debido proceso. Lejos de erosionar la creatividad, el Libro de estilo de la Justicia la estimula, asegurando que la personalidad del autor de un texto transite por los contornos de la inteligibilidad pues, como dijo Soledad Puértolas «el lenguaje es uno de los juegos más esenciales y que más defi nen a las personas». El enorme valor de esta sistematización de pautas de estilo reside en el deseo de superar algunos usos inadecuados del lenguaje, poniendo a disposición de jueces, abogados, procuradores, ciudadanos y administraciones, una herramienta moderna y de gran utilidad para procurar cierta homogeneización de la producción jurídica escrita, equiparando nuestra Justicia a los sistemas jurisdiccionales europeos, como ocurre en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, desde hace años, dispone de un prontuario o vademécum de estilo. En efecto, en ese ámbito supranacional, desde su primera publicación en 1993, el Vademécum del editor o Libro de estilo interinstitucional, disponible en XXV Prólogo todas las lenguas ofi ciales de la Unión, se ha convertido en un instrumento indispensable no solo para el Tribunal de Luxemburgo, sino también para el resto de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Ciertamente, el lenguaje forense ?o, en términos más amplios, el lenguaje jurídico? comporta la utilización de construcciones sintácticas complejas y se vale de un léxico especializado de una gran densidad técnica, lo que, quizás, justifi que titulares como «El incomprensible lenguaje de la justicia», aparecido en un periódico de tirada nacional hace algunos años. Quizás, el desarrollo y la generalización del uso de la informática, fuente de múltiples ventajas para la sociedad, haya propiciado también algunas disfunciones directamente relacionadas con el tratamiento automatizado de textos, pues su utilización irrefl exiva genera también composiciones desmesuradas y desordenadas, difíciles, en consecuencia, de leer y de asimilar, evocando la incisiva crítica de Baltasar Gracián relativa a que algunos estiman los libros por su corpulencia, «como si se escribiesen para ejercitar antes los brazos que los ingenios». El Servicio de Atención al Ciudadano del CGPJ ha recibido numerosas quejas, motivadas por el uso de un lenguaje jurídico «críptico y oscuro», especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada. El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico da cuenta de que los barómetros de opinión del CGPJ muestran que un 82 % de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. Al igual que ocurre en otras disciplinas, como la medicina o la física, que cuentan con una gama propia de vocablos especializados, el rigor conceptual impedirá que puedan desparecer del lenguaje jurídico términos tales como prescripción, enfi teusis o interdicto, pero esa tecnifi cación del léxico no debe estar reñida con la claridad a cuya consecución aspira, precisamente, este Libro de estilo de la Justicia. En efecto, dentro del pleno respeto a la gramática y a la ortografía, así como al rigor que reclama un lenguaje tan específi co como lo es el lenguaje jurídico, homogeneizar el uso de las mayúsculas y minúsculas, de las expresiones numéricas, de las abreviaturas, siglas y acrónimos o, en fi n, de los topónimos y gentilicios, entre otros muchos aspectos, contribuirá al ideal de sencillez del magisterio machadiano que, por ejemplo, nos muestra Juan de Mairena cuando le pide a un alumno que escriba en términos poéticos «los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa» y este responde con la nítida y comprensible frase de «lo que pasa en la calle». Sin duda, tenía razón William Somerset Maugham cuando afi rmaba que «escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien». Estoy convencido que este Libro de estilo de la Justicia contribuirá a ambos designios. Noviembre de 2016 CARLOS LESMES SERRANO Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
Presentación Hemos llamado a esta obra Libro de estilo de la Justicia, pero no servirá exclusivamente a quienes ejercen las funciones constitucionales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Justicia vale aquí por derecho. Estas son nociones que a veces, en el lenguaje ordinario, se tienen por intercambiables, aunque en el lenguaje técnico la justicia es solo una parte del complejo universo del derecho. Usamos, sin embargo, Justicia en el título porque al Consejo General del Poder Judicial se debe la iniciativa de acordar con la Real Academia Española la preparación de algunas obras que contribuyan a mejorar la claridad del lenguaje jurídico; especialmente el de quienes tienen a su cargo la función de juzgar, así como el de sus colaboradores y auxiliares. Pero, como los problemas de uso de la lengua con que se enfrentan los legisladores y las Administraciones públicas no son muy diferentes, el Libro de estilo de la Justicia se ha propuesto ser útil a todos los operadores jurídicos, cualquiera que sea el poder del Estado al que pertenezcan o con el que se relacionen. También, desde luego, a los ciudadanos, que son los destinatarios fi nales de la mayoría de las normas y decisiones, y quienes se benefi cian de ellas o soportan sus agravios. Este texto complementa el Diccionario del español jurídico (DEJ), preparado también en el marco de la colaboración entre las dos instituciones citadas, cuya primera entrega fue publicada en abril de 2016. Esperamos presentar pronto la versión panhispánica de la obra, muy ampliada, con la que concluirá esta fase del trabajo programado. El buen uso del lenguaje ha sido asunto grave desde que empezaron a formarse en España sistemas normativos locales, separados del derecho romano, y también una cuestión no resuelta nunca de manera del todo satisfactoria, como se deduce de que pueda encontrarse repetidamente planteada en todas las épocas hasta la actualidad. Por lo que afecta al legislador, tanto en los fueros y ordenamientos medievales como en las compilaciones que se promulgaron sucesivamente, se en- XXVII Presentación cuentran abundantes referencias a cómo deben interpretarse las palabras de las leyes. Por ejemplo, la ley II del título XXVII del Ordenamiento de Alcalá se refi ere a «cómo deben entenderse las palabras de las Leys, e Fueros, e Ordenamientos? ». La legislación vigente estaba formada entonces por normas de diferentes épocas y fuentes, que se fueron acumulando por aluvión, sin reglas claras sobre cuál de ellas era preferente. Elegir la norma aplicable y resolver acerca de a quién correspondía hacerlo fue el primero de los problemas. Cuando los fi lósofos y los políticos ilustrados empezaron a pugnar por la promulgación de leyes claras, tenían presente, sobre todo, la enorme difi cultad de conocer el derecho a causa del caótico desorden que habían heredado. El remedio principal se orientó a la ordenación de lo legislado por medio de códigos que integraran las reglas y principios jurídicos conforme a una sistemática adecuada. Además, se propugnó que su redacción se atuviera al paradigma lingüístico que Montesquieu había propuesto en el libro XXIX de L?Esprit des Lois: «Es esencial que las palabras susciten a los hombres las mismas ideas. Se deben evitar las expresiones vagas, así como el lenguaje metafórico o fi gurado. Es preciso evitar las cláusulas abiertas. Las leyes no deben ser sutiles. No deben emplear más palabras que las estrictamente necesarias. Las leyes deben ser estables y necesarias?». La fórmula recorrió Europa durante los siglos XVIII y XIX, con irregular fortuna en sus aplicaciones prácticas. En el caso de España, a pesar de la convicción con que la Constitución de 1812 se sumó al ideal codifi cador, no terminó la codifi cación civil hasta 1889. La del derecho público, pese a los buenos propósitos de algunos juristas del mismo siglo, no se intentó nunca. Los arreglos que trajo la codifi cación no se limitaron a recoger, en cuerpos normativos únicos y accesibles, toda la legislación de una rama del derecho, sino que fue fundamental la identifi cación de los problemas concernientes a su aplicación e interpretación. Establecer que una norma debe entenderse implícitamente derogada cuando es contradicha por otra posterior de igual o superior rango fue un principio de orden extraordinariamente importante. Convirtió, en buena medida, los problemas de sucesión de normas y de elección de las reglas aplicables en un asunto lingüístico. La aplicación de aquel principio requería examinar los orígenes y sentido de la ley, pero también, sobre todo, sus palabras (así, todavía hoy, en el Código Civil, artículo 3.1). Las costuras de la gran obra codifi cadora empezaron a romperse por la presión de un torrente de normas nuevas, sobre las mismas materias, que no cabían en aquellos textos únicos, pero que no cesaban de brotar de los Parlamentos nacionales. Sin embargo, los viejos ideales ilustrados no cambiaron, y la preocupación por la claridad del lenguaje se ha mantenido a lo largo del tiempo pese al desorden legislativo característico de los ordenamientos europeos actuales. Es más, la claridad ha acabado consagrándose como requisito de validez de las normas y no como una simple cortesía. Una ley desordenada, imprecisa y que use un lenguaje oscuro, que no pueda ser entendido por un operador ra- XXVIII zonable, ha de ser considerada inválida cuando vulnera o limita los derechos de los destinatarios de sus mandatos, como han recordado en diversas ocasiones tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En los ámbitos de la Justicia, la utilización adecuada del lenguaje ha tenido su propia historia, marcadamente distinta de la que acabo de recordar. El juez no tiene atribuida, en principio, la función de crear derecho, sino la de decirlo (iurisdictio) o declararlo partiendo de fuentes externas a su dominio como la ley o la costumbre. Su tarea se inserta en el proceso de aplicación del derecho, por lo que resulta importante que se advierta en su discurso cuáles son los hechos que juzga y por qué estima de aplicación un determinado precepto. La importancia de la motivación de las decisiones ha cumplido funciones no siempre idénticas. Durante el Antiguo Régimen, los jueces y tribunales adquirieron una gran preeminencia en la función de resolver controversias, hasta el punto de que llegaron a condicionar la aplicación de las leyes sustituyendo sus mandatos por el criterio del juzgador. Podían ellos crear derecho para resolver cada caso. Tiene sentido que en este contexto no se diera importancia a la motivación de las sentencias y que incluso se prohibiera. Dos textos ilustran esta situación. En el siglo XVII, Castillo de Bovadilla se queja en su Política de corregidores y señores de vasallos de lo siguiente: «El día de hoy es mucho de dolor y de exclamar lo mucho que se usa el albedrío en los juicios contra o fuera de la disposición de las leyes [?]. No se guarda en esto ni el derecho ni la razón escrita y casi en unos negocios y otros y en unos y otros tribunales se juzga por albedrío». Se separaban los jueces de las leyes, por tanto, creaban la solución para el caso y decidían sin explicaciones. Es más, la motivación se consideraba desaconsejable e inapropiada, como revela la Ley 11.16.8 de la Novísima Recopilación, que se levanta contra algún tribunal que había asumido la práctica de motivar: «Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que se observa en la Audiencia de Mallorca de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que a las partes se siguen: mando cese dicha práctica ateniéndose a las palabras decisorias como se observa en mi Consejo y en la mayor parte de los Tribunales del Reyno y que, a ejemplo de lo que va prevenido para la Audiencia de Mallorca, los Tribunales ordinarios, incluso los privilegiados, excusen de motivar las sentencias, como hasta aquí, con los vistos y atentos en que se refería el hecho de los autos y los fundamentos alegados por las partes». La reacción contra esta clase de jurisprudencia llegó con la consagración del principio de separación de poderes, que impedía a los jueces y tribunales interferirse de cualquier manera en las funciones legislativa o ejecutiva. La nueva ordenación trajo consigo diversas consecuencias, entre ellas la prohibición de que los jueces interpretaran las leyes. Debían actuar como sim- XXIX
Presentación ples agentes del legislador, ateniéndose a la literalidad de las reglas legales sin modifi carlas con interpretaciones. En un Estado ordenado bajo el principio de separación de poderes, el juez debe limitarse a ser, como había escrito Montesquieu, «la bouche qui prononce les paroles de la loi». En caso de dudas no había que interpretar, sino preguntarle al legislador qué es lo que quiso decir al redactar la ley. Y se idearon fórmulas para hacerlo (en Francia, el référé législatif ). El constitucionalismo atribuyó al lenguaje el protagonismo que ha mantenido hasta hoy en el proceso de aplicación judicial del derecho. Con el paso de los años se eliminaron también las limitaciones a la potestad de interpretar. La importancia de la interpretación basada en la literalidad de las normas supera en la práctica a cualquier otro criterio. A veces conduce a considerar que las leyes contienen prescripciones más amplias, o parcialmente distintas, que las que justifi caron su promulgación o, incluso, que sirven para resolver problemas que no pasaron por la mente del Parlamento que las aprobó. «Las leyes son más sabias que el legislador», reza un aforismo que resume la tensión entre la palabra escrita y el pensamiento del autor. Pocas veces se da prioridad a la intentio sobre la palabra, salvo casos de extrema oscuridad del texto. Las Administraciones públicas han llegado mucho más tarde que los poderes legislativo y judicial a asumir la importancia del buen uso del lenguaje. También se ha retrasado el sometimiento pleno de sus decisiones a la ley y al derecho y, en este contexto, el poder ejecutivo se ha valido de su prepotencia para no molestarse en dar explicaciones sobre lo que decide. A medida que se ha refi nado y ampliado el control judicial de la Administración pública, han ido cambiando progresivamente las tornas, hasta el punto de que, en la actualidad, aquella es, entre los demás poderes públicos, la más constreñida a usar correctamente el lenguaje. La razón es que la acción administrativa es el dominio en el que el razonamiento y la motivación más repercuten en la validez de las decisiones o, si se prefi ere, el ámbito en que más ampliamente se controla el buen uso del lenguaje. La exigencia de motivación se ha extendido a cualquier norma o resolución administrativa. No basta con una simple explicación, sino que esta tiene que ser razonable, estar bien construida, resultar sufi ciente. Tiene el lenguaje un papel esencial en todo ello. Los últimos pasos dados por la jurisprudencia consisten en exigir a los órganos administrativos calidad del razonamiento, requisito que solo se cumple si los textos tienen una redacción adecuada y clara. Los abogados, por último, son los colaboradores de la justicia que, a lo largo de la historia, más veces han sido objeto de acusaciones, razonables o insidiosas, de falta de claridad en sus discursos y escritos. El asunto es antiguo y cuenta con magnífi cas descripciones literarias. Muchas de ellas incluyen sus prácticas entre el compendio de martingalas de los pícaros, de los que seguramente no se diferenciaron mucho algunos voceros de los primeros tiempos del ofi cio. El problema empezó a arreglarse con las sucesivas regulaciones de la XXX profesión de abogado, que impusieron condiciones al acceso, requisitos de formación, límites a los honorarios, etc. Desde un punto de vista lingüístico, muchas críticas consideraron que los escritos de los abogados eran farragosos, innecesariamente extensos y sembrados de citas artifi ciosas. Estos revoltijos de palabras confundían también a los justiciables y no ayudaban a entender ni el problema enjuiciado ni los criterios que podrían utilizarse para resolverlo. Las primeras regulaciones de la profesión también se fi jaron en los desordenados escritos de los abogados e impusieron algunas prohibiciones con el objeto de mejorarlos. La más llamativa se refería a las citas. Los alegatos estaban plagados de citas de glosadores y comentaristas, que, a veces, eran incluso contradictorias entre sí. Para evitar tanta referencia inútil, Juan II dictó en 1427 una pragmática que prohibía citar opiniones posteriores a Juan Andrés y Bartolo. Y los Reyes Católicos prescribieron que los únicos autores que podían citarse en lo sucesivo serían Bartolo de Sassoferrato, Baldo de Ubaldi, Juan Andrés y el Abad Panormitano. Las Ordenanzas de Abogados y Procuradores, promulgadas por los Reyes Católicos el 14 de febrero de 1495, fueron la regulación más importante de la abogacía desde entonces hasta el siglo XIX. Las restricciones a la libre composición de textos fueron desapareciendo hasta liberarse del todo con el constitucionalismo. Actualmente los abogados son los operadores jurídicos sobre los que menos prescripciones pesan respecto del uso del lenguaje. No están obligados a que sus alegaciones sean impecablemente razonadas y claras, aunque les va en ello el progreso y el éxito en el ejercicio de su importante y hermosa profesión. Les interesa la calidad a ellos mismos y deben velar por que sus escritos manejen impecablemente el lenguaje. Curiosamente, las críticas que más frecuentemente se hacen en la actualidad a los escritos de los abogados coinciden con las históricas en reprobar el maremágnum de cuestiones que abordan y el tedio que provocan. La causa principal es la falta de concisión, las digresiones prescindibles de las que abusan. Su extensión viene facilitada por los medios electrónicos que usamos para escribir, que favorecen el reciclaje sin esfuerzo de textos usados, y por las bases de datos, que hacen sencillas la reproducción y la cita. La corrección de estos vicios debería comprender también a los escritos de algunos jueces y tribunales que, usando las mismas estrategias, están llenos de referencias autocomplacientes y excesivas, que no dan ejemplo y estropean su discurso. Pero, como en los tiempos, ya remotos, de las regulaciones castellanas de la abogacía, el Tribunal Supremo acaba de imponer pautas a las que han de atenerse los recursos de casación que se planteen ante su Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo: los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50 000 caracteres con espacio, equivalentes a 25 folios; los de preparación y oposición han de tener 35 000 caracteres, medidos con el mismo criterio. La extensión máxima incluye las notas a pie de página, esquemas y gráfi cos que eventualmente pudieran incorporarse (Acuerdo de XXXI Presentación 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que incluye otras varias prescripciones ortotipográfi cas). Es una manera de empezar a corregir malas prácticas, aunque tendrán que emplearse estos criterios con fl exibilidad, dado que la complejidad de los asuntos no es uniforme. Este Libro de estilo de la Justicia ha sido concebido con el propósito de ayudar al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se crea y aplica. Describe al comienzo las características del derecho como lenguaje técnico y aconseja sobre las maneras de librarlo de algunas adherencias históricas y expresiones que no resultan fácilmente comprensibles y que pueden sustituirse por construcciones lingüísticas más modernas y accesibles. Pero una buena parte del Libro está dedicada a advertir sobre los malos usos y equivocaciones corrientes en la organización de los párrafos, la utilización del género, el número, los latinismos, el régimen de las concordancias, o sobre cómo evitar los errores de construcción o anacolutos. Aparecen, unas tras otras, las reglas generales, pero siempre considerando sus aplicaciones y particularidades en el lenguaje jurídico. Están tratados los problemas semánticos, de signifi cado y sentido; recordadas las reglas de acentuación gráfi ca, las concernientes a la unión y separación de palabras, el uso de la puntuación y de las mayúsculas, y la ortografía de las expresiones numéricas, entre otras muchas cuestiones. Se cierra esta parte con un capítulo sobre ortotipografía. La obra se apoya fundamentalmente en la doctrina establecida por la Real Academia Española, desarrollada a lo largo de sus trescientos años de trabajo, ampliada y adaptada aquí a las peculiaridades del lenguaje jurídico. El amplio vocabulario que se ha incluido en la parte fi nal procede esencialmente del Diccionario del español jurídico (DEJ), recientemente editado por la RAE y el CGPJ. Se han seleccionado de dicha obra vocablos de uso más frecuente, pero la información complementaria de las defi niciones, que en el DEJ se refi ere siempre a las fuentes jurídicas de cada palabra, locución o expresión, se ha sustituido en este Libro de estilo por advertencias sobre formas y usos incorrectos de las voces. Con este fi n se ha utilizado también el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), editado por la RAE. Confi amos en que la obra sea bien acogida y alcance su objetivo de contribuir al buen uso del español por todos los actores del mundo del derecho. Está en juego un mejor funcionamiento de nuestro Estado, la calidad de sus instituciones y la plena realización de los derechos de los ciudadanos. SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

 Continuar con Google
Continuar con Google Continuar con Facebook
Continuar con Facebook